



Gianeth Szpunar
_JPG.jpg)
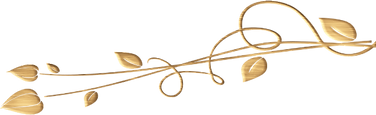
"Solo son prósperos quienes no quieren más de lo que tienen"
Erich Fromm
Mi vida entre lobos: el origen de Albakiara y un vínculo inquebrantable con los perros
Me llamo Gianeth y soy copropietaria de Albakiara, un criadero de Pastor Blanco Suizo donde no solo compartimos la vida con estos increíbles animales, sino que también cultivamos una verdadera historia de amor, dedicación y respeto hacia ellos. Junto a Alan, me ocupo del día a día, pero mi corazón late especialmente por los cachorros: estoy ahí desde el primer suspiro, acompañando nacimientos, velando por su higiene, salud, alimentación y crecimiento. Los educo, los observo, registro cada gesto y, finalmente, ayudo a sus futuros tutores a encontrar a ese compañero que mejor se ajuste a su hogar.
Soy muchas cosas: la fotógrafa que inmortaliza sus primeras travesuras, la peluquera que los prepara para la vida en familia, la administradora que organiza sus historias, y sobre todo, la guardiana de su bienestar, desde el primer día hasta el último.
Pero esta pasión no nació de la nada. Esta es una historia que empezó con lobos, con leyendas, con una niña en Italia… y con un perro llamado Schultz.
Capítulo I: Italia – El Origen
Nací en Roma, la ciudad de los lobos. En la mitología, los romanistas somos “lupacchiotti”, lobeznos descendientes de Luperca, aquella loba que amamantó a Rómulo y Remo. Pero mi vida no transcurrió entre mármoles y coliseos, sino en un pueblo del centro-sur de Italia, entre campos, calles de tierra y... una manada de perros.
Sí, una verdadera manada de perros (abandonados) vivía frente a mi casa, en un terreno municipal. Su líder era Schultz, mi perro, un mestizo de ovejero alemán con mirada firme y espíritu indomable. Cada seis meses, cuando Titta —la hembra alfa, negra como la noche— entraba en celo, llegaban perros de otros pueblos a desafiar el liderazgo. Schultz, aunque siempre volvía herido, jamás perdió su lugar.
Mi infancia transcurría simplemente: escuela por la mañana, y por la tarde, vivía con los perros. Literalmente. Los conocía a todos, los alimentaba con lo que podía sacar de casa, los curaba, jugaba con ellos. Éramos una manada. Pero también era un mundo cruel. Muchos de ellos desaparecían, víctimas de la perrera o de algún campesino que defendía a sus animales de estos canes errantes. Cuando faltaban uno o dos, sabíamos que no iban a volver. La manada llegó a ser de 18, pero el tiempo y el miedo la fue reduciendo.




Una vez, incluso Schultz fue capturado. Otra vez, rozado por una bala. Y una noche volvió herido, con una cuchillada en el costado. Yo tenía 8 años. Esa noche creí que lo perdía. Pero lo salvamos. Por primera vez, lo dejaron recuperarse dentro de casa. Fue mágico. Dormía en el sillón —mi madre lo sabrá ahora, al leer esto—. Y yo, feliz, porque lo tenía cerca, donde siempre debió estar.
Pasadas dos semanas, ya estaba de nuevo recorriendo el barrio. Era indestructible. Un verdadero líder.
También ayudaba a Titta con sus cachorros. Lamentablemente, pocas veces llegaban a adultos. Aun así, verlos crecer, jugar, aprender, era para mí un regalo. Me pasaba horas observándolos, acariciándolos. Solo conmigo se dejaban tocar. Solo yo conocía sus escondites. Me sentía Mowgli, parte de la selva, parte de ellos.
Con el tiempo, la manada fue disminuyendo: Titta, Schultz, Junior —el hijo de Titta— y Barboncino, un pequeño parecido a un caniche. Finalmente, gracias al esfuerzo de vecinos solidarios, logramos estabilizar la situación: los perros se volvieron comunitarios, con guarida oficial y comida diaria.

Vista satelital de la zona donde vivía

Pero la paz no duró. Una vecina nueva se llevó a Barboncino, provocando un desequilibrio. Los perros lloraban, los chicos protestábamos. Las peleas comenzaron. Hasta que, un día, Titta y Junior fueron capturados nuevamente. Esta vez no los devolvieron. Nos cerraron las puertas. Días después, Schultz dejó de comer, dejó de levantarse. Se fue. Y con él, una parte de mí.
Yo tenía once años. Perdí a mi mejor amigo, a mi compañero de manada, al lobo que me enseñó todo lo que sé sobre lealtad, liderazgo y amor animal. Ese fue el punto de inflexión. El momento en que supe que mi vida estaría ligada, para siempre, al cuidado de los perros.
Hoy, desde Albakiara, cada cachorro que nace lleva un poco de Schultz, de Titta, de ese rincón de Italia donde todo comenzó. Cada camada es una promesa de respeto, cuidado y vínculo verdadero. Porque para mí, criar no es producir: es amar, proteger, y honrar aquella historia que empezó entre lobos.
¿Me acompañás a seguirla?
CAPÍTULO 2: EL VIAJE A ARGENTINA Y LA PRIMERA FASE – LA TESIS
Después de Schultz, nuestra casa quedó en silencio. El vacío que dejó fue tan hondo que, durante años, no volvimos a tener un perro. En esa época, me obsesioné con las razas caninas. Leía libros sobre su historia, sus características, sus habilidades. Pasaba horas mirando exposiciones caninas por televisión, soñando con un West Highland White Terrier. Hasta junté el dinero para comprar uno, creyendo que, por ser pequeño, mis padres aceptarían. Pero no hubo caso. Para ellos, comprar un perro era una aberración. La idea de tener otro perro era simplemente inadmisible.
En 1999, nos mudamos a Argentina. Y con mucha insistencia de mi parte, finalmente adoptamos un perro. Lo llamamos Argus. O mejor dicho, el Dr. Argus.
Lo vimos en un cartel pegado en la vidriera de una veterinaria en el barrio de Florida. Decía: “Pastor húngaro en adopción. Tiene 7 meses. Su dueña se fracturó la columna y no puede cuidarlo”. Fuimos a buscarlo una tarde-noche. Mi papá entró solo a la casa mientras mi mamá, mi hermana y yo lo esperábamos en el auto. A los pocos minutos, lo vimos aparecer con un perro blanco de pelo largo, visiblemente desnutrido y tembloroso. “Lo tenían en una jaula y me dijeron que no tenían para darle de comer”, dijo mientras el cachorro se acurrucaba, aterrado, en los pies de mi madre.
En casa, se escondió debajo de la mesa y no salió durante dos días. No comía, no respondía, no se movía. Al tercer día, algo cambió. Inspirada por un sueño, me levanté decidida a acariciarlo. Me acerqué despacio, casi conteniendo la respiración. Logré tocarle el cuello. Ese fue el principio de una amistad inquebrantable.
Lo llamamos Argos, pero como era obsesivo por lamer heridas, le decíamos “El Doctor”... Dr. Argus. No era pastor húngaro, claro, pero eso jamás nos importó.
El Doctor fue mi compañero en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Al poco tiempo de llegar a Argentina nos mudamos a la ciudad de Buenos Aires, al barrio de Colegiales. No conocía a nadie. Apenas hablaba castellano. Era una adolescente italiana de 15 años, perdida en una metrópolis ajena. A los seis meses, mis padres anunciaron su divorcio. Mi hermana decidió irse con mi papá. Mi mamá trabajaba todo el día. Me quedé sola, o no, porque tenía al mejor a mi lado, al Dr. Argus.
A la mañana íbamos juntos a la plaza Mafalda. Nos mezclábamos con los paseadores y sus jaurías. Yo hablaba poco, pero escuchaba mucho. Uno de ellos, adiestrador de ovejeros alemanes, tenía un pastor belga groenendael que lo acompañaba en demostraciones impresionantes. Contaba anécdotas de competencias caninas, y aunque no entendía cada palabra, me fascinaba. Al mediodía iba al colegio, y a la tarde-noche volvíamos a la plaza. Entonces, los perros llegaban con sus tutores. ¡Qué distintos eran! Desobedientes, caprichosos... tan vivos. Ahí todos nos conocíamos por los perros: “la mamá de Cullen”, “el papá de Milo”. Yo era la única adolescente, y todos me cuidaban con cariño.
Una noche, el Doctor corrió con tanta alegría que cruzó el límite de la plaza y salió a la calle. Volvió enseguida, pero justo pasó un auto. El impacto fue seco. Gritos. Gente corriendo. Yo quedé paralizada. Un hombre –el papá de Luna, una husky siberiana– lo alzó sin dudar: “Hay que buscar una veterinaria”. Otra señora se sumó. Nos turnábamos para cargar sus 30 kilos. Corrimos cuadras y cuadras. Estaba todo cerrado. Finalmente lo llevamos a casa. Luego, con mis padres, conseguimos una clínica.
No había lesiones internas, pero el golpe había desplazado la cabeza del fémur. Necesitaba cirugía. Nos mandaron al hospital escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Allí lo recibieron de urgencia, pero nunca fue operado por desacuerdos adultos. Y sin embargo, sanó. Volvió a caminar. Solo cuando estaba muy cansado levantaba una patita trasera para correr. Su única secuela.
El Doctor vivió casi 14 años. Un cáncer agresivo lo invadió por completo, y tuvimos que dejarlo ir. Para entonces, yo ya tenía a su hijo, Kiki. Un cachorro intenso, afectuoso, que amé con locura.


En 2007 me independicé. Empecé a rescatar animales, aunque compartía departamento y no podía hacer mucho. Aun así, rescaté a Antonio, un gatito negro que se volvió mi sombra. Ayudaba a los perros rescatados en el parque Los Andes, en Chacarita. Me volví una militante fervorosa del “adoptá, no compres”. Las palabras “criadero de perros” me daban escalofríos.
En 2012, me mudé sola. Fue el inicio de una nueva etapa: rescatar “a más no poder”. Hasta un pichón de torcaza rescaté. Criar pichones es una locura: comen a cada rato, son frágiles, demandantes. Por suerte, en la oficina entendían mi pasión. Me dejaban llevarlos y atenderlos allí. Si no, no hubiese sido posible. Dormía de a ratos, pero aprendí a disfrutarlo. La pasión lo hace posible.


La llegada de Libia cambió todo.
En 2011, me ofrecieron tener “en tenencia” a una schnauzer miniatura sal y pimienta. Una señora la había comprado en un pet shop de la costa. Se dio cuenta de que no podía tenerla y se la dio a una amiga, que tampoco podía cuidarla por estar construyendo su casa. Quería que alguien la cuide... hasta que pudiera volver a tenerla. Además, quería que tenga cría con su schnauzer macho.
La historia me horrorizó. Era todo lo que detestaba: compra por impulso, abandono, uso reproductivo. No quería ser parte de eso. Pero Libia no tenía la culpa. Era una víctima. Mi pareja de entonces había perdido una perrita igual y se ilusionó con la idea. Cedí. Y Libia llegó.
Era maravillosa.
Su llegada me impulsó a investigar. Primero sobre su raza. Luego sobre otras. Me metí en el mundo de los criaderos, las exposiciones, la Federación Cinológica Internacional. Vivía en San Cristóbal, a pocas cuadras de la Federación Cinológica Argentina. Pasaba por la puerta soñando con entrar, con ser parte de ese mundo. Sentía que esa gente, los que estaban ahí adentro, eran como yo. Perreros.
Mientras más investigaba, más me sorprendía. Los criadores no eran lo que los proteccionistas decíamos. No vivían de los perros. Vivían PARA ellos. Sabían de todo: genética, etología, historia, anatomía, comportamiento, salud. Y todo ese conocimiento, lo entendí, nacía del amor. Profundo, dedicado, comprometido. Recordé mi infancia, mis libros de razas, las exposiciones. Mi sueño de tener un perro para trabajar con él.

CAPÍTULO 3: LIBIA, EL COMIENZO DE LA ANTÍTESIS

“Quien no conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. Quien nada comprende, nada vale. Pero quien comprende también ama, observa, ve. Cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor. Quien cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas nada sabe acerca de las uvas.”
Paracelso.
Pero ese sueño estaba muy lejos. Estudiaba Ciencia Política en la UBA. Trabajaba en un proyecto estatal. Mi vida iba por otro lado. Aunque, desde un rincón secreto, seguía soñando. Soñaba con una raza. Con un perro blanco. Majestuoso. Soñaba con un Pastor Blanco Suizo. No lo conocía, pero lo amaba desde que lo vi por primera vez.
Una tarde de primavera de 2010, estaba con mi papá y mi sobrino en el río de Vicente López. Charlábamos mientras mi sobrino jugaba, y de repente apareció él. Un perro enorme, blanco, el ser más hermoso que había visto en mi vida. Me quedé petrificada.
—¿Qué te pasa? —preguntó mi papá.
—Mirá ese perro. ¿De qué raza será?
—Parece un husky.
—No… No tiene la cabeza ni el rabo como un husky. Se parece más a un ovejero alemán.
—¿Albino?
—No, tiene el hocico negro…
Al llegar a casa, lo busqué: “ovejero alemán blanco”. Y ahí estaba. El Pastor Blanco Suizo. El perro de mis sueños.
Hermoso. Noble. Perfecto. Todo lo que buscaba en un compañero. Todo lo que, sin saberlo, estaba por llegar.

CAPÍTULO 4 – ALBAKIARA: LA ANTÍTESIS
En 2015, la vida me regaló un soplo de viento fresco: me mudé a una casa grande en Villa Pueyrredón, CABA. Ese cambio de escenario fue mucho más que una mudanza; fue la antesala del sueño que había acariciado durante años: tener un pastor blanco suizo y, algún día, participar en exposiciones caninas.
Todavía no sabía si quería dedicarme a la cría, pero sí tenía algo claro: quería abrir una puerta a esa posibilidad. Fue entonces cuando llegó Prócer, y unos meses después, Isis. Con ellos, mi hogar comenzó a latir con un ritmo nuevo, más fuerte, más puro. En 2016, Prócer y yo nos sumamos a la escuela de adiestramiento de la Universidad de Buenos Aires. Allí conocimos a Alan y a sus dogos, y con él, descubrí algo que me sacudió: los sueños no eran solo para soñarse, podían tocarse.
Alan ya tenía un rumbo definido. Contaba con cuatro hembras y un objetivo claro. Su determinación me mostró que lo que yo creía inalcanzable, en realidad, estaba mucho más cerca de lo que pensaba.
En paralelo, comencé a tomar clases de handler con una reconocida jueza de dogos argentinos. Quería prepararme para el mundo de las exposiciones, pero el trabajo —siempre el trabajo— fue una barrera difícil de sortear. Las fechas, los horarios, las obligaciones… y así, lamentablemente, nunca llegué a presentar a Prócer en el ring.
Sin embargo, en 2017, mi vida dio un giro que marcaría todo lo que vendría después: decidí tener la primera camada Albakiara de pastor blanco suizo. Isis y Prócer se convirtieron en padres, y yo fui testigo de un milagro. Fue una experiencia transformadora, casi sagrada. Esperaba que algún cachorro heredara el pelo largo, pero no ocurrió. Así que al año siguiente repetimos la cruza, y esta vez sí, nació él: Polar —Be Brave del Albakiara—. Majestuoso, sereno, inolvidable.

Be Brave (Polar)
CAPÍTULO 5 – FILOSOFÍA PARA CRIAR: LA SÍNTESIS
No es casual que haya elegido la dialéctica hegeliana para narrar esta historia. Mi relación con los perros —y más aún, con la cría— es un recorrido dialéctico: de tesis a antítesis, hasta llegar a una síntesis que todavía estoy construyendo.
Durante muchos años, la idea de criar perros me resultaba inmoral. Me repelía. Veía en ella una explotación injustificada, y me resistía a todo lo que implicara “usar” animales. Pero algo dentro de mí, algo ancestral, empezó a cuestionar ese rechazo. Me tomé el tiempo. Pensé, dudé, lloré, volví a pensar. Y en ese proceso lento, profundo, muchas veces doloroso, entendí algo que lo cambió todo: criar perros, cuando se hace desde el amor, el conocimiento y el respeto, es un acto de alianza. Una alianza milenaria entre especies.
Y así nació mi “Filosofía para criar”.
Recuerdo haber leído una frase que me atravesó como un puñal: “No hay criaderos buenos ni malos; todos son malos porque todos explotan a los perros”. No podía simplemente aceptarla. Tenía que desarmarla, confrontarla, pensarla.
¿Qué es explotar? La RAE lo define, entre otras cosas, como “utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de otra persona”. Y abusivo es “hacer uso excesivo, injusto o indebido de alguien”. Entonces, ¿es posible criar sin abusar? Para mí, la respuesta es sí.
Uso excesivo: Si una perra es obligada a criar sin descanso, sin recuperar su cuerpo y su alma, sí, es abuso. Pero si respetamos sus tiempos, si la cuidamos, si la escuchamos, no lo es.
Uso injusto: ¿Es injusto que una perra tenga cría? No. Reproducirse es parte del ciclo vital de cualquier ser vivo.
Uso indebido: Si criar fuera ilícito o innecesario, podríamos hablar de uso indebido. Pero cuando se hace con propósito, conocimiento y entrega, no lo es.
Lo más polémico, claro, es el “provecho propio”. ¿Quién se beneficia? ¿El criador? ¿El perro? ¿El comprador? Muchos piensan que se trata de dinero, pero déjenme decirles algo: criar perros rara vez deja ganancia. Y si la deja, casi siempre vuelve a invertirse en ellos. En infraestructura, en salud, en alimento, en juguetes, en genética, en educación.
Además, criar no es garantía de éxito. A veces las camadas no prosperan. A veces nacen enfermos. A veces mueren. Y cuando eso pasa, se nos rompe algo adentro. Algo profundo. Algo que no se ve, pero que queda.
Entonces, ¿por qué criamos?
Porque no podemos evitarlo. Porque amamos a los perros con una intensidad que desborda. Porque hay razas que nos atraviesan el alma. Porque creemos que podemos contribuir, aunque sea un poquito, a mejorar esa raza. Porque cada perro que criamos es una esperanza de algo más grande que nosotros.
Criar es sembrar con amor y cosechar con paciencia. Es llorar por los que no nacen y celebrar a los que sí. Es invertir tiempo, dinero, energía, vida. Y todo eso, sólo se hace por amor.
Algunos nos juzgarán. Nos meterán a todos en la misma bolsa. Pero el amor no se mide con la misma vara. Cada criador ama a su modo. Algunos con más medios, otros con más corazón. Pero todos, en el fondo, somos lo mismo: apasionados empedernidos.
Y esa pasión no es nueva. Viene de lejos. Viene de cuando éramos apenas Homo Sapiens y nos cruzamos con un lobezno huérfano. Viene de la primera mirada de confianza. De la primera noche compartida junto al fuego.
Desde hace más de 30.000 años, el ser humano y el perro caminan juntos. Criamos perros antes de cultivar la tierra. Antes de escribir . Antes de todo.
Eso está en nuestros genes. En nuestra memoria colectiva. Y es esa historia de amor, de evolución conjunta, la que quiero honrar con cada camada Albakiara.
Mi filosofía para criar no está escrita en piedra. Es una construcción viva, en movimiento. Pero tiene una raíz profunda: el respeto por esa amistad ancestral entre dos especies que, contra todo pronóstico, decidieron elegirse.